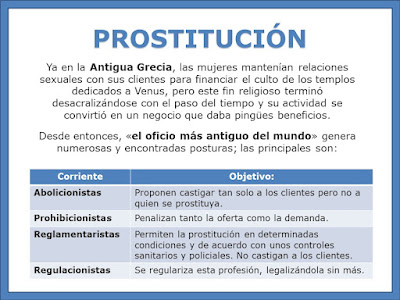Si hace mes y medio hablábamos de las penas eclesiásticas –excomunión, penitencia, etc.– como el derecho que tiene la Iglesia a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos; hoy conoceremos cuáles son esos delitos, recordando que el canon 18 del Código Canónico señala que las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente. Según este cuerpo normativo, se puede hablar de:
Si hace mes y medio hablábamos de las penas eclesiásticas –excomunión, penitencia, etc.– como el derecho que tiene la Iglesia a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos; hoy conoceremos cuáles son esos delitos, recordando que el canon 18 del Código Canónico señala que las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente. Según este cuerpo normativo, se puede hablar de:
• Delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia (cánones 1364 1369): incluye la apostasía, la herejía y el cisma; la communicatio in sacris (o comunión en los sacramentos, donde participan cristianos de diversas confesiones); arrojar por tierra las especies consagradas o llevarlas –o retenerlas– con una finalidad sacrílega; el perjurio ante autoridad eclesiástica; blasfemar contra las buenas costumbres, injuriar a la religión o la Iglesia o suscitar el odio o desprecio contra ellas, en un espectáculo o reunión públicos, un escrito divulgado o de cualquier otro modo en un medio de comunicación social; etc.
• Delitos contra la autoridad eclesiástica y la libertad de la Iglesia (cc. 1370 1377): atentados físicos contra el Papa, obispos, clérigos o religiosos; enseñar una doctrina condenada por el Vaticano; maquinar contra la Iglesia; impedir la libertad del ministerio; profanar un bien sagrado, mueble o inmueble; enajenar bienes eclesiásticos sin la licencia prescrita; etc.
• Delitos en el ejercicio de funciones eclesiásticas (cc. 1378 1389): son, entre otros, simular la administración de un sacramento, usurpar un oficio eclesiástico, violar el sigilo sacramental de la confesión, abusar de la potestad eclesiástica, etc.
• Crimen de falsedad (cc. 1390 1391): denuncias falsas y calumniosas, falsificación de documentos eclesiásticos; etc.
• Delitos contra obligaciones especiales (cc. 1392 1396): se refiere, por ejemplo, al religioso que contrae matrimonio, aunque sea civil, a pesar de tener los votos perpetuos; o el que vive en concubinato; etc. y, finalmente,
• Delitos contra la vida y la libertad del Hombre (cc. 1397-1398): si comete un homicidio o un rapto, retiene con violencia o fraude, mutila o hiere gravemente; o si procura un aborto; etc.